Robert Capa fijó los bombardeos sobre Madrid en nuestra memoria con una imagen: la de unos niños que juegan delante de una casa bombardeada. Es una casa humilde, de ladrillo visto, típica del primer tercio del siglo XX. Típica de barrios populares y de la periferia de Madrid, habitada por un aluvión de gente que acudía a la capital en busca de una vida mejor.
Las casa bombardeada se conserva, milagrosamente, en la calle Peironcely 10, en Vallecas. Digo milagrosamente porque el barrio se transformó sucesivamente durante los últimos 80 años. Primero fue bombardeado y casi no quedó una casa indemne. En la posguerra llegó otra oleada de migrantes que levantaron chabolas en todos los solares disponibles. En los años 60 las chabolas dejaron paso a edificios y se construyó en cada palmo de terreno.
Pero la casa bombardeada que fotografió Robert Capa siguió en pie. En la actualidad, gracias al esfuerzo ejemplar de la plataforma Salva Peironcely va camino de convertirse en un centro de interpretación sobre el bombardeo de Madrid durante la Guerra Civil.
Fachada de Peironcely 10, con huellas de impactos selladas.
Si es milagroso que se conservara Peironcely 10 con sus cicatrices de guerra, aun es más sorprendente lo que sucedió en el solar vecino. Aquí había antes de la guerra tres viviendas que fueron alcanzadas por las bombas -en las fotografías aéreas de los años 40 se las ve sin techo. Sin embargo, en este caso no se llegaron a reconstruir. Quedaron en ruinas, posteriormente las demolieron y el solar acabó sirviendo de aparcamiento improvisado. Aparentemente no se ve rastro de las antiguas edificaciones, pero una mirada atenta permite apreciar trozos de ladrillo macizo, algún fragmento de loza y, sobre todo, parte de un pavimento de losa hidráulica, característico del primer tercio del siglo XX. Parece poco, pero estamos ante los únicos restos de viviendas bombardeadas en Madrid que se conservan tal cual. Todos los demás edificios que sufrieron estragos durante el conflicto fueron demolidos y se construyó encima o se reconstruyeron.
Restos de pavimento de losa hidraúlica de una casa bombardeada.
La casa que fotografió Capa representa algo más que la memoria de la guerra: es también la memoria de la clase obrera madrileña. Porque Peironcely 10 no era una vivienda, sino catorce. Catorce hogares de poco más de 20 metros cuadrados, que compartían patios, letrinas y miseria. Y es más que memoria, en realidad, porque hoy 14 familias siguen viviendo aquí y destinando buena parte de sus sueldos a pagar el alquiler de un antro que parece sacado de una novela de Zola o Dickens. El dinero del alquiler es para un millonario que no se molesta en mejorar las condiciones del inmueble en el que malviven sus inquilinos. Eso, también, parece sacado de una novela de Zola o Dickens.
Lo que el señor millonario gana ahora con el alquiler de las infraviviendas es una
minucia comparado con la fortuna que podría hacer construyendo pisos en el solar. Y esa era su idea: desahuciar a los inquilinos y levantar un edificio nuevo.
Cuando el patrimonio se cruzó en su camino y dio al traste con la operación, decidió vengarse del patrimonio tapando con cal los huecos de metralla.
La Guerra Civil fue muchas cosas. Entre otras, la represalia sangrienta contra la República de una oligarquía que veía menguar sus privilegios. Los sublevados bombardearon casas y personas, pero también un sistema político que buscaba una sociedad un poco más justa. Hoy la oligarquía vuelve a bombardear, sin aviones ni artillería esta vez, porque no le hace falta (aun no). Pero sigue causando muerte y provocando miseria.
Y las huellas de sus bombas no las tapan con cal sino con banderas.
















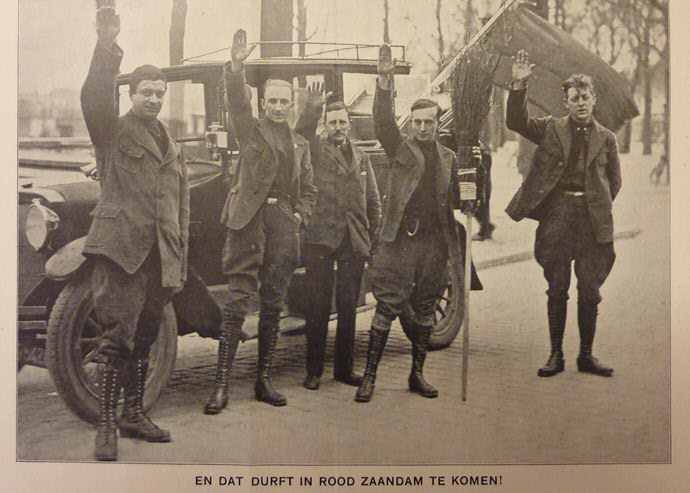















.jpg)

