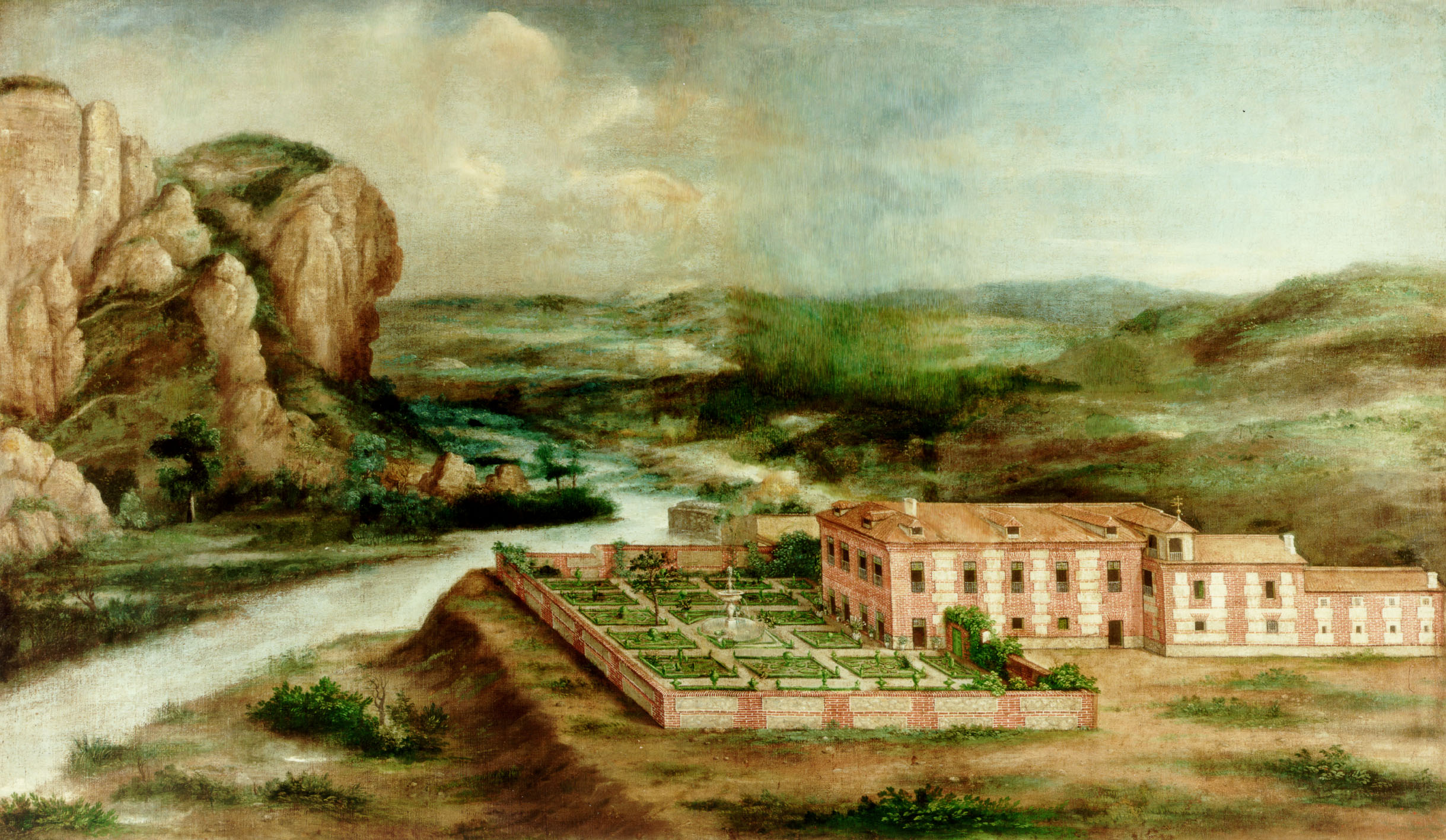Carlos Alonso del Real y Ramos (1914-1993).
El camisa vieja Carlos Alonso del Real fue uno de esos intelectuales que lo dio todo en la Falange durante la guerra y la inmediata postguerra. Compuso algunas de las canciones e himnos fascistas más conocidos, fue formador en la escuela de mandos José Antonio del Escorial y formó parte de la División Azul. A la vuelta de Rusia se convirtió en un fiel servidor de Martínez-Santaolalla, el falangista que controlaba el entramado institucional arqueológico de la Nueva España. Carlos Alonso ocupó diversos cargos administrativos a la sombra del Comisario General hasta que los tentáculos de los tecnócratas del Opus Dei llegaron también al ámbito de las Humanidades. Martínez-Santaolalla, como tantos otros azules, fue defenestrado y nuestro personaje acabó alejado de Madrid, ganando la cátedra de Prehistoria en una universidad periférica, de provincias, como era Santiago de Compostela en 1955. Como otros intelectuales falangistas acabó por apoyar la resistencia estudiantil convirtiéndose en un auténtico disidente, respetado por el alumnado que acudía a sus aulas. Colaboró con el galleguismo cultural y político en el tardofranquismo, de ahí que publicase en revistas y medios afines, como la revista Grial. Aquí publicó en 1972 un artículo en gallego titulado: As orixes da queimada. Capítulo programático dun libro en preparación. El volumen al que se refiere no llegó a publicarse nunca, si bien por azares del destino, hemos encontrado la versión manuscrita de ese libro. Estamos preparando una edición crítica del mismo y es por ello que hemos indagado en la figura de Carlos Alonso, un tipo inteligente que supo modelar una determinada imagen de sí mismo. Por lo que estamos viendo, era un fabulador y, sobre todo, un cínico. De quemar libros de Gordon Childe en Madrid en 1939 pasó a ser su máximo admirador décadas después. Su recuerdo en Compostela no tiene nada que ver con la memoria que se guarda de él en Madrid, por ejemplo. Ciertamente, nunca renegó del fascismo, y aún en los años 70 reconocía por escrito la genialidad de Mussolini, por ejemplo. Su programa de investigación se centró en parte en el análisis de los orígenes de cuestiones muy queridas para esa ideología como la guerra, el deporte o el mando. En esta línea cabe encuadrar este curioso artículo sobre el origen de la queimada en el que nos habla de sustratos e influencias culturales. Resumiendo mucho la queimada sería un melting pot, un crisol en el que, igual que se mezclan café y cáscaras de naranja, se vislumbran influencias célticas, germánicas y musulmanas. Su origen sería medieval, ya que el alambique se introduce en Galicia hacia el siglo XII, según él. Esta investigación sobre la queimada respondía a su interés por la brujería como fenómeno histórico, en la línea de Julio Caro Baroja.
En todas las viviendas campesinas gallegas con familiares en la emigración, se colgaban en las paredes del comedor (utilizado solo el día del banquete de la fiesta parroquial) souvenirs folclóricos de todo pelaje, procedentes de las grandes ciudades españolas, europeas y americanas. En el comedor de la casa de mi abuelo en A Ponte (Cereixa, A Pobra do Brollón, Lugo) recuerdo siempre dos elementos bastante más autóctonos, y eso que teníamos gente viviendo en Caracas y Barcelona: una gaita y el conjuro de la queimada. Este último tenía forma de pergamino y un cierto marchamo heráldico, que poco tenía que ver con ese mundo imaginario medieval del que hablaba Carlos Alonso del Real. Estoy hablando de inicios/mediados de la década de 1980. Se lo había regalado mi padre Julio a mi tío Suso.
La política turística promocionada por Manuel Fraga Iribarne en la década de 1960 consolidó una imagen folklorizante de Galicia que legitimó toda una serie de prácticas performativas como las ferias del vino, las Reales Órdenes de la Alquitara y el Albariño, acuñó eslóganes que son historias de éxito (Y para comer Lugo) e incluso propició la invención de paisajes a través de la caza deportiva como la Serra dos Ancares. Esta estrategia se extendió a la emigración gallega y contribuyó a desactivar políticamente los Centros Gallegos que, sobre todo en América, mantenían encendida la llama del exilio republicano. El desarrollismo acabó con todo eso. Los gallegos de fuera y de dentro nutrieron todo este entramado arquetípico, promocionado por el NO-DO y el Ministerio de Información y Turismo. Los gobiernos democráticos autonómicos de Albor y Fraga en los 1980 y 1990 bebieron directamente de ese modelo. Y como siempre, hubo intelectuales de nivel que sirvieron entusiásticamente a la causa (Cunqueiro, Castroviejo), pero también hubo gente avispada, buscavidas que aportaron su granito de arena a todo el proceso. En este contexto surge la figura titánica, fulcral, de Mariano Marcos de Abalo. Os aconsejo leer la entrevista que le hizo la periodista Sandra Penelas en 2007 para el periódico El Faro de Vigo. Una joya. El titular es el siguiente: El Conxuro nació en los guateques de los sesenta.
Mariano es poeta, dibujante, coleccionista de pipas y esquelas con mote, trabaja el marfil y le llueven las ofertas para dar pregones por las fiestas de Galicia, que no son pocas. Ideó el conjuro en 1967 en una pensión al lado del puerto de Vigo y en el año 1974, cuando ya actuaba en la discoteca Fausto, añadió las dos últimas estrofas, en las que se apela al recuerdo de los emigrantes que están fuera. Después, durante nueve años, hizo queimadas en el barco nocturno de la Ría, sobre todo para japoneses. Se convirtió en un clásico de la Fiesta del Turista y del Parador de Baiona, en donde su número era la gran atracción de la noche. Por supuesto, en 1988 le nombraron caballero de la Orden Serenísima de la Alquitara de Portomarín y fue al programa Luar de la TVG, el decano de los programas de entretenimiento de toda Europa, pero allí, según él, las queimadas no las disfrutas igual porque no ves a la gente y Gayoso [el presentador] me trató con un poco de desprecio. Solo quiere destacar él.
Su éxito setentero llevó a una imprenta viguesa a editar el conjuro. Un acuerdo entre autor y empresa le permitió cobrar 1 peseta por conjuro vendido. Sin embargo, la demanda era tal que fue imposible controlar las copias, los sucedáneos y las versiones. Una de las más famosas, impresa en una tela marrón era la que colgaba de la pared del comedor de casa de mi abuelo. Tan típica como las figuritas de meigas que se venden en el monte de Santa Trega o los collares de conchas de La Lanzada y La Toja. Finalmente en 2001, Mariano registró el conjuro en la SGAE. Este artista siempre anda con un maletín preparado por si le llaman. Durante años ha perfeccionado su puesta en escena:
Me pongo un hábito negro, colgantes y un gorro de punta y sobre la mesa coloco una calavera, que me regaló en 1956 un amigo que estudiaba Medicina en Santiago, y un cuerno de cabra, ambos con velas encima. Primero cuento la historia de la queimada, o mellor remedio para producir felicidade, las diferentes acepciones de la palabra carallo y varios chistes. Enciendo el aguardiente sobre una concha de vieira y después el del pote. A continuación echo el azúcar mientras remuevo la mezcla y pronuncio el conjuro. Cuando el color de la llama es medio azulado lo apago con un paño que tiene un anxo de vento dibujado.
Mariano ha creado escuela. Existe todo un mercado veraniego en el que fulanos disfrazados de brujos o de Juego de Tronos, no se sabe muy bien, meten unas clavadas enormes por recitar el conjuro y perpetrar una queimada en aniversarios, banquetes, bodas y reencuentros estivales con emigrantes. Yo soy uno de ellos. Como veterano de campos de trabajo arqueológicos internacionales me he comido unas cuantas. Gusta mucho (sobre todo los asiáticos y los de Europa del Este) la parte esa de los pedos de los infernales culos y poner voz chunga al recitar. También vendo vino y camisetas para financiar el proyecto de turno. Como decía Lisa Simpson, todo científico que se precie tiene que tener alma de feriante, sobre todo en Galicia.
Referencias
Alonso del Real, C. 1972. "As orixes da queimada. Capítulo programático dun libro en preparación". Grial. Revista Galega de Cultura, 35: 74-82.